LOS ALIMENTOS DEL HOMBRE INTERIOR. MARIE-MADELEINE DAVY

Así como el hombre tiene necesidad de «alimentos terrenos» para su cuerpo exterior, así el hombre interior, es decir el corazón, ha de alimentarse. Mucho tiempo y energía se consagran al cuerpo. A menudo el hombre puede asegurar los gastos necesarios para el mantenimiento de la existencia con un trabajo asiduo. El hombre interior, subalimentado, se torna frágil, se deteriora y perece.
El alimento más sustancial del hombre interior reside en el contacto asiduo con los textos sagrados, que le permiten alcanzar un nivel más profundo de la comprensión de sí mismo y del sentido de su búsqueda. Para el hombre interior la lectura cotidiana de los textos sagrados es análoga a las comidas que cada día ofrece a su cuerpo. Aquí lo que tiene importancia no es tanto la duración o la cantidad, sino la intensidad.
Lo esencial para el hombre interior, consiste en la lectura y en la meditación de los textos sagrados. Según la tradición judeo-cristiana el hombre no está solo, Dios le habla y es contemporáneo de su palabra. Lo que Yahvé dice a Israel, lo pronuncia para cada ser tomado en su singularidad. Si abre el pecho de Lidia, la vendedora de púrpura (Actos, XVI, 14), abre también el corazón de aquel que le escucha, a fin de darle la inteligencia del texto. Los personajes bíblicos se encuentran, como «situaciones» sucesivas o imbricadas, en cada ser. El hombre del interior reducido a una indigencia interior, momentáneamente abandonado, se queja como Job en la confianza y en la amargura; obedece con Abraham; como Moisés, entra a veces en la nube. A los monólogos de la Divinidad y el Hombre, sucede a veces el diálogo. No se trata de refugiarse en sueños que la imaginación alimenta; todo sucede en el interior, en el secreto de la dimensión de profundidad.
El lector de los textos sagrados tiene en cuenta interpretaciones que le presentan comentadores; a veces le visita la inspiración y el texto se ilumina. Capta «un algo» que un instante después se le hará oscuro.Las palabras de la Escritura se rumian, se mastican como alimentos, y luego se saborean, sin embargo, hace falta una preparación para favorecer el apetito. Con respecto a la Escritura hay una apertura, un deseo de alimentarse que mantiene la oración y el ayuno del corazón en la medida en que son medios de recogimiento que estimulan la atención y la escucha.
La inteligencia del texto sagrado no tiene que ver con una formación intelectual, depende únicamente de la calidad de apertura del corazón. Esta pertenece a la estructura del hombre interior; puede estar coagulada o ser fluida, es decir, puede estar bloqueada o privada de nudos en la medida en que la espontaneidad interior se ha conservado o se ha reconquistado. Según Proclo –y esa misma idea se encontrará también en el cristianismo– la atracción sentida por lo espiritual se inscribe en el alma; así, «rezar» es «liberar una oración interior». Cuando Agustín escribe: «no me buscarías si no me hubieres encontrado ya», esta frase posee idéntico sentido. La conversión obrada bajo el choque que producen las palabras que llegan al corazón es consecutiva a una orientación anterior cuya eficiencia podía ignorarse anteriormente: todo procede de la moción divina; precede a la diversidad de sus manifestaciones.

Esta manifestación corresponde a una espontaneidad. No es con un esfuerzo con lo que el hombre interior se abre a los signos y el texto sagrado lo libera. El hombre interior se encuentra atento a ellos por su propia estructura; la amplifica en la medida en que da interiormente su consentimiento a su verdadera naturaleza espiritual, el texto sagrado permite, pues, unirse de nuevo, y por ello mismo responder, al movimiento inicial que se sitúa en la interioridad; puede haber estado bloqueado, pero la Escritura licúa ese bloqueo, en la misma medida en que libera una energía latente que esperaba poder manifestarse. «La forma final de la oración –escribe Proclo– es la unidad que establece al uno del alma en el propio uno de los dioses...» permanecemos en la luz divina y estamos envueltos en su ciclo. Esa es la cúspide de la oración verdadera, alcanzar de nuevo por la conversión la manencia inicial, reintegrar en uno lo que procede del uno de los dioses, recoger la luz que hay en nosotros en la luz de los dioses.
Por eso puede decirse que la iniciación es operativa en el interior, anteriormente a toda iniciación conferida desde el exterior; lo que inicia, consagra y sitúa al alma en el seno del misterio es la obra creadora; en este sentido puede hablar Sócrates, en el Fedro, de la más perfecta de las iniciaciones; de ahí la «simpatía» que se establece entre los textos sagrados y el hombre, entre el hombre y los textos sagrados. Por este término de «sympatheia», hay que entender una atracción recíproca, una atracción ineluctable que orienta la mirada, acentúa la percepción y provoca la revelación.
En el Fedro, explica Sócrates que toda cosa es vista por otra que nosotros no vemos. Se accede a un conocimiento nuevo en la medida en que se lo posee anteriormente. Toda experiencia exige, o más bien implica, un preconocimiento (74, e). «¿Habrá una experiencia antes de la experiencia?», escribe Jean Trouillard en su obra L´Un el l´âme selon Proclos. Y añade: «Pero esta experiencia antecedente exigiría por sí misma otra experiencia, anterior por las mismas razones, y así hasta el infinito. Es, pues, preciso que ese preconocimiento sea anterior, no según el tiempo, sino según el orden. No puede pertenecer a un saber adquirido, ha de entrar en la contextura del alma conocedora.»

Esta experiencia anterior se manifiesta por la reacción espontánea experimentada con respecto al contenido de un texto sagrado. El alma «reconoce» de un modo más o menos claro su parentesco, la idea recibida no le parece ajena a aquello hacia lo que él tiende. El alma es movida por la Vida, se mueve en la Vida; en ese sentido existe un desarrollo constante para el hombre interior. A este respecto, la enseñanza de los neopitagóricos permite comprender tal movimiento. El alma es un número que se mueve sobre sí mismo, «procediendo por una procesión y una conversión interna cuyo movimiento parte de la unidad para concluir en la unidad».
Cuando el alma recibe el choque de las Escrituras sagradas se produce una espontaneidad espiritual; en el espacio interior, lugar de las ideas, todo es recepción, relación y unificación. Un texto sagrado, por ejemplo el versículo de un salmo, no producirá una «idea» idéntica en todos cuantos lo lean. No existe aquí uniformidad ni unilateralidad, todo se captará según la calidad de apertura, de espacio interior y sobre todo de exigencia más o menos limitada o ilimitada. En la comprensión misma se presentan intervalos, especies de vacíos que llaman a lo lleno, deseándolo con violencia, o deseando desearlo durante los movimientos oscuros. Así, la Sagrada Escritura corresponde a un apetito sentido: «mi alma tiene sed de ti» (Ps. XLI,3). Cuando no se siente ese apetito, conviene, no obstante, alimentar al hombre interior de la misma manera que el que existe ha de alimentarse para vivir. El sujeto se da cuenta de que no comprende sino una parte de toda una totalidad; experimenta cruelmente esa carencia que hace más aguda su atención, acecha el instante en el que un conocimiento más denso va a surgir.
No habría que creer que la lectura de la Biblia conviene tan sólo a los monjes, pues la Palabra se dirige a todos los hombres indistinta e independientemente de su profesión y de su modo de vida, tanto a los sabios como a los individuos incultos. Pensar lo contrario sería tan irrisorio como afirmar que sólo los ricos han de alimentar su cuerpo y que los demás están condenados a morirse de hambre, incluso si tienen alimentos ante ellos.
Cuando el hombre se deja modelar por la Palabra que se le dirige, comprende que ésta va ante él y que él va ante ella. Su escucha es una respuesta, pues él ha sido precedido. El Antiguo Testamento, particularmente, con el Génesis, los libros sapienciales y los profetas, sitúan y orientan. Los salmos, cuya belleza es incomparable, alimentan el corazón. El lector se encuentra, así, situado a la espera de la nueva alianza, preparado para reconocer a Cristo. Con el Nuevo Testamento, Dios se hace más próximo, se le ofrece un nuevo acceso que conduce al padre, mientras que el Espíritu introduce a los secretos, es decir que le hace atravesar la corteza para saborear la almendra, que es lo único que puede alimentarlo. «El Verbo –dirá San Bernardo en su estilo figurado– se presenta en la carne, el Sol en la nube, la luz en el recipiente de la tierra, la miel en la cera, la llama en la lámpara». Cristo no es solamente un personaje histórico cuya vida conviene meditar; interiorizado, se convierte en un estado.
Los acontecimientos históricos tienen su importancia, pero también han de ser interiorizados y desarrollarse en el interior; toman entonces relieve y una densidad más preñada. Hoy, los textos bíblicos se ven tamizados por una crítica científica exigente, a veces son analizados como cualquier texto profano. A menos que uno sea teólogo en el sentido occidental del término (el teólogo oriental, es, ante todo, un hombre de oración), el hombre interior debe alimentarse sobre todo con sencillez. No lee la Biblia como intelectual, sino como un ser hambriento que busca su alimento. Como el ángel, el hombre interiorizado es un «velador», su mirada quisiera imitar la de los querubines, y poder contemplar lo inefable a través de las palabras y, a veces, a pesar de las palabras; pues las palabras, como las imágenes, han de ser superadas.

La escritura, dirigiéndose al corazón del hombre, se convierte en su morada, pues la Palabra, semejante a una mano, llama a la puerta de lo interior; abrir es darle entrada, de ahí el texto del Apocalipsis (III, 29): «He aquí que me encuentro a la puerta y llamo; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré... cenaré con él y él conmigo». Un sentido idéntico se encuentra en el texto del apóstol Juan (XV, 4-5): «si alguno me ama, conservará mi Palabra; entonces mi Padre también lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada». Se trata, pues, de una habitación de la Palabra en el hombre interiorizado.
Leer los textos sagrados considerándolos ajenos a uno mismo sería absolutamente vano. Así, numerosos meditantes no hacen ningún progreso, incluso si se consagran durante horas a la lectura de las Sagradas Escrituras. El selo de los libros sagrados sólo se rompe cuando el meditante abandona lo manifestado y pasa desde lo grosero a lo sutil, desde el discurso al silencio. Es estado de tranquilidad no concierne únicamente al cuerpo, la mente ha de mantenerse en reposo, de ahí la importancia dada a la vigilancia del corazón a fin de rechazar los pensamientos errantes y dispersantes. El corazón se mantiene en la contemplación apacible y se descubren los misterios, el texto sagrado entrega sus secretos ocultos, que arden por ser descubiertos, y toda posibilidad de ensoñación queda eclipsada.
Según el taoísmo, la concentración se convierte en contemplación cuando el hombre recogido alcanza a fijarse en su centro y esa operación se lleva a cabo de una manera suave y no rígida. En cuanto huyen los pensamientos, comienza la contemplación: «Una fijación sin contemplación es una revolución sin luz. Una contemplación sin fijación es una luz sin revolución» (Lou Tsou, Le secret de la fleur d´Or). El espíritu original se derrama en el ser por la contemplación. Así, el texto sagrado pone en movimiento imágenes comparables a corredores que se encaminan hacia el centro. Cuando se efectúa la entrada al centro, conviene abandonar esas imágenes simbólicas, ellas han conducido hacia la orada interior pero no pueden penetrar en ella; de ahí la necesidad rigurosa de abandonar las imágenes que no son en realidad vehículos indispensables pero peligrosos para aquellos que avanzan en el camino de la perfección.
Poco a poco, el espíritu consciente se somete al espíritu original, que es lo que Lu Tsu llama el trabajo de fundación.
Se trata de las bases para la construcción de una morada de que habla el Evangelio (Cf. Mateo VII, 24). El apóstol Pablo dirá también: «He puesto el fundamento como un sabio arquitecto» (I Coritios III, 10).
La lectura de los textos sagrados requiere las mismas disposiciones que la oración cuando es considerada una toma de contacto consciente y no un estado; conviene entrar en su cámara y cerrar la puerta (Cf, Mateo vi, 6) es decir, interiorizarse en el interior, retirando la atención del exterior.
Los consejos dados por el sabio Lu Tsu son concretos: primero hay que sentarse en una habitación tranquila, el cuerpo ha de ser comparable a madera seca y el corazón como ceniza fría, con los párpados cerrados, que permitan que la mirada se fije en el interior, el corazón purificado se convierte a su vez en mirada. La lengua situada contra el paladar reduce la facultad gustativa, el oído se cierra al ruido del exterior, la respiración se una a un ritmo lento. La boca cerrada no habla ni ríe y el corazón cumple con atención su trabajo de velar con respecto a los pensamientos. Los pensamientos justos se van formando poco a poco: «el espíritu es el pensamiento, el pensamiento es el corazón, el corazón es el fuego, el fuego es la flor de oro...
Cuando se procede así de manera recogida, se ve aparecer espontáneamente en la luz... un punto de la pura luz creadora» y los pensamientos vanos se acallan como ruidos insólitos.
Rechazando sin cesar la indolencia y la distracción que a cada instante acechan y tratan de invadir al meditante, el corazón se conmueve. Ya anteriormente lo ha afectado la lectura de los textos sagrados. Podría decirse más bien que, en la contemplación que la lectura provoca, va más allá de toda emoción y se licúa como una piedra que se vuelve agua.
El discernimiento permite diversificar los pensamientos verdaderos de los pensamientos imaginativos. Cuando los pensamientos obedecen a un movimiento rápido, se agitan y hacen aparecer representaciones imaginarias y se acelera la respiración, los pensamientos y la respiración se responden. Desde el momento en que la mente se clama, se produce un apaciguamiento en todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, se mantienen en la inmovilidad y la respiración se hace lenta.
Lu Tsu plantea una cuestión esencial: ¿Cómo no respirar, puesto que el hombre continuamente piensa y respira? «El corazón y la respiración dependen uno del otro, hay que unir la revolución de la luz con un ritmo dado de respiración.» La luz del ojo y la luz del oído van a desempeñar su función. La primera luz, la del ojo, es, según el sabio taoísta, «la luz unida del sol y de la luna en el exterior». La luz del oído procede también de la luz del sol y de la luna, pero se derrama en el interior. Por eso, según todos los sabios y maestros espirituales, el oído –como hemos visto ya anteriormente (1)– tiene precedencia sobre el ojo durante la condición terrestre.
Los cantos sagrados animan los chakras. El hombre participa del ritmo y sobre la modulación de la melodía se acuerda la respiración: inspiración, espiración y retención del aliento. Así, el canto gregoriano sacraliza, hace que emerjan las energías latentes que esperan a ser llamadas para expresarse. Tal animación de los chakras armoniza y produce su equilibrio. Suprimiéndolo, en ciertos monasterios cristianos, se privan así de un orden y una medida introducidos por el canto de los neumas. De ahí los desórdenes psíquicos y las depresiones más numerosas que antaño y que hoy día afectan a numerosos monjes(2). No hay que olvidar que el canto gregoriano ejercía una función purificadora de carácter ascético concerniente a la respiración. Cierto es que el latín no es una lengua sagrada y muchos jóvenes lo ignoran hoy en día; sin embargo, su uso correspondía a una experiencia que tenía por objeto sacralizar al sujeto(3). En los cantos religiosos de la India, por ejemplo, la melodía y la utilización del sánscrito en cuanto lengua sagrada ejercen una función idéntica. Podría decirse otro tanto del canto hebraico en los templos judíos.
Cuando la lectura de las Escrituras sagradas se convierte en meditación, evoca además la oración; sin embargo, se diferencia netamente de ella. Monseñor Antoine Bloom escribe: «la meditación es una actividad del pensamiento, mientras que la oración es el rechazo de todo pensamiento»(4).
Sin embargo, la lectura de los textos sagrados conduce inevitablemente a la oración: «...Cuando oramos, hablamos a Dios, pero, cuando leemos, es Dios quien nos habla»(5). La lectura de la Escritura sagrada, como también la oración, supone previamente la fe, al menos para los judíos y los cristianos. Fe en una Presencia que se afirma en la medida en que se actualiza. La comprensión de las Escrituras se muda en conocimiento y amor, pues es ante todo relación entre dos personas. En este sentido la lectura de la Biblia puede ser llamada divina (lectio divina). No son las palabras lo que se ama, sino la verdad que divulgan(6). Todo ha de pasar en la vida, no se trata, pues, de una cuestión de duración dedicada a la lectura, sino de una abertura a la vida en la cual la Escritura se encarna.
A las Escrituras sagradas, consideradas como alimento esencial del hombre interior, hay que añadir la lectura de los Padres de la época patrístrica y del desierto, los tratados hesicastas, y los pertenecientes a la Filocalía. Algunos textos del siglo XII que emanan de autores cartujos (Guigues I y Guigues II) y cistercienses (San Bernardo y su escuela) son inapreciables. El maestro Eckhart se impone y, en su órbita, los textos de la escuela renana. Así se presenta el tesoro esencial del hombre interior. Cabe añadir, naturalmente, escritos del siglo XVII. El hombre interior, a de ser prudente respecto a las lecturas llamadas «edificantes» de los últimos siglos, aparte el padre Foucauld. Parece necesario volver a las fuentes y atenerse a ellas. Hagamos notar que los escritos orientales y, en particular, la literatura siríaca constituyen después de la Sagrada Escritura un alimento substancial.
Lo importante, en la lectura de las Escrituras Sagradas, es ponerse en contacto con una Presencia: la de la luz inmediata. Al situarse en el instante, esta Presencia engendra una experiencia. Así, la Presencia se sitúa en el presente. Al propio tiempo implica una comprensión más lúcida que determina un nuevo nacimiento y un nuevo amor. El despliegue se produce por repercusiones de esperas y de recepciones. Arraigando en la intuición, la espera y la recepción son otras tantas experiencias; no se suman, se multiplican. Por lo demás, esta Presencia no es exterior, la palabra que se expresa en el interior encuentra la Palabra que emana de la Escritura: no hacen sino una.
Gracias a la presencia de la Palabra, el hombre escapa de la soledad; eso no significa que sepa siempre dirigirse en la andadura de su existencia hacia la interioridad; por eso le es necesario, a veces, aconsejarse con hombres experimentados, aptos para traducir el sentido de una llamada y de una vocación personal.
__________________________________________
NOTAS
1.- En un capítulo anterior del libro del que está extraído este fragmento.
2.- Son conocidos y están perfectamente documentados los estudios hechos en Francia en comunidades de monjes y monjas de clausura que habían abandonado el canto gregoriano tras el Concilio Vaticano II, y cuyos miembros sufrían depresiones y otras alteraciones del ánimo y físicas. La mayoría de estas alteraciones se resolvieron solo con volver al canto tradicional. (N.D.R)
3.- En los monasterios que dan alojamiento, parece normal utilizar la lengua del país. En cambio, no es muy comprensible el abandono del latín en ciertas órdenes contemplativas estrictamente cerradas al exterior.
4.- Cf. Mgr. Antoine Bloom, Living Prayer, London, 1966, p. 57.
5.- Véase a este respecto, Sr. Mrie-François Herbaux, Formation a la lectio divina, en Collectanea Cisterciensia, t.32, 1970, 3, pp. 219 ss.
6.- San Isidoro de Sevilla, Sentencias III, 8, P. L. LXXXIII, 679.
(M. M. Davy - El Hombre Interior y sus Metamorfosis - Editorial Integral - Colección: Rutas del Viento)


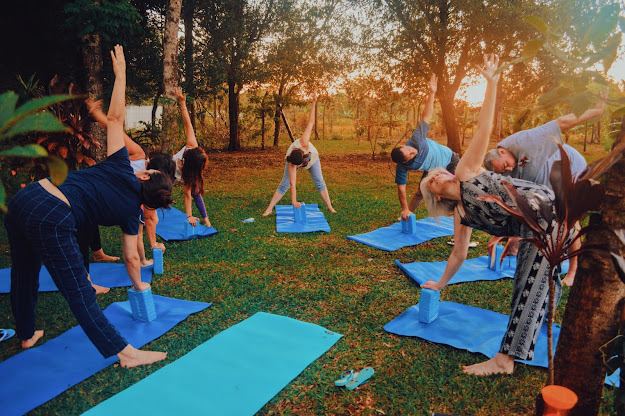
Comentarios
"Tarde te amé, hermosaura tan antigua y tan nueva...
tarde te amé..."(San Agustín)
Gracias
Gra